domingo, 15 de marzo de 2009
La cueva - por Juan Carlos Moisés
LA CUEVA
No hay señales de ningún tipo, ningún cartel que indique el lugar donde se encuentra la cueva. Después de viajar unos kilómetros hacia el oeste en la Ruta 20, se llega a Puerta del Diablo. A poco de llegar, los cerros, oscuros y escarpados, se elevan sobre la ruta a ambos lados, amenazantes, como si la quisieran engullir, y su forma ondulante obliga a una curva y a una doble contra curva de la ruta, que se retuerce para cuidado de los automovilistas que pasan por el lugar con otros destinos. A un lado, y siguiendo el dibujo de la ruta, se puede ver el lecho de un curso de agua cavado a pique en la tierra por el trabajo intermitente del agua de muchas lluvias. En la mitad de la voltereta del asfalto, hay que bajar la marcha del vehículo y salirse del camino, a la izquierda, hacia el sur, y estacionar a pocos metros, porque un alambrado impide avanzar. Hay que cruzar el alambre y cami¬nar por el lecho del arroyo, que se encuentra seco la mayor parte del año. Es menos hondo pero más ancho que lo que se acaba de observar a la par de la ruta. Hay que caminar alrededor de dos mil metros, entre dos lomas altas que viborean, hay que emerger de la tie¬rra para cruzar transversalmente un cerro y ver otro, más alto, enfrente, donde el arroyo, la forma de él, con o sin agua, dobla su curso a la derecha. Hay que abandonar el lecho, subir una cuesta, a la izquierda, encontrar la disimulada ladera que mira al norte, caminar por el viejo sendero indígena que desde abajo, al pie, lejos, se ve como una línea que corta en dos la elevación de tierra y puntas de rocas que sobresalen, donde da el sol, o sopla el viento, y arremolina la arena suelta a montones. En un pliegue de la piedra maciza se puede ver la cueva, una hendi¬dura en el cerro desde donde se divisa todo el paisaje, el que dejamos atrás y aun el que se extiende más allá de la huella apenas marcada, y no por mucho tiempo, que momentos antes habíamos seguido con dificultad. A la cueva también le llaman alero, porque no es decididamente profunda y porque su parte superior sobresale como una visera que permite cierta protección. De cualquier manera, desde ese lugar es posible ver al que viene, hombre o animal. Es un lugar defendido naturalmente de los ojos de los extraños, porque desde ningún lugar, como no sea el mismo lugar, es posible ver lo que realmente es. En consecuencia, es un lugar defendido también de los pies de los extraños. En el suelo de la hendidura cavada desde siempre en la roca, hay rastros de animales, bostas en bolitas diminutas, y tierra volada, un piso blando que ahora es refugio de ovejas o guanacos en las noches y en los días de mal tiempo. La pared de la cueva es una fe; hay rastr¬os, no de pies, que es como se puede llegar, con la parte del cuerpo que se puede llegar, cuando se llega, sino de manos, y hay dibujos que hicieron esas manos. Individual o en conjun¬to algo dicen, algo quieren decir, lo están diciendo, no sé si a nosotros que somos recién llegados y tal vez no fuimos previstos en el diseño original de quienes en el ritual se embadurnaron las manos con tinturas de colores, extraídas de las mismas plantas y arbustos que rodean el lugar. Esas manos están pintadas con una técnica que muchos siglos después se ha vuelto muy popular y que se denomina esténcil. Equivale al arte callejero de nuestros días, que se estampa con ingenio y no poca imaginación en las paredes de las ciudades. Algo dice ese arte, algo quiere decir, lo está diciendo en y desde cada pared. Tiene un carácter de crítica o disconformidad, antes que de reverencia por el estado de las cosas. En las pinturas de la cueva prevalece el bermellón, y hay otros tonos que el tiempo ha insistido inútilmente en borrar, como seguramente pronto se borrarán las que ahora vemos en las calles, porque no parecen tener otra intención que ser pasajeras. Sin embargo, unas y otras pinturas se terminarán borrando, ahora o más tarde. En la cueva también se advierte destrucción, que sólo esas imágenes o signos, acaso ya inútiles, cuidan con celo imposible. Hay quienes con martillo y cortafierro se han apoderado de varios pedazos de roca pintada. La han reducido para apropiarse de la cosa, como si esa fe les perteneciera, pero lo más probable es que el botín haya perdido su sentido al momento de ser separado del cerro. Aunque no sé si se puede hablar de sentido, cuya interpretación no obtendrá quien no la busca ni la necesita. De nada valió entonces el lugar elegido cuidadosamente, escondi¬do al ojo, cavado por el tiempo en la roca viva, para preservarlo. Otros visitantes, sin embargo, han preferido dejar mensajes en la cueva. Se pueden leer nombres sueltos, del tipo “Yo estuve aquí”, y nombres de parejas dentro de corazones pinta¬dos con pincel, o aerosol, chorreados, y también escrituras rayadas con objetos cortantes, espontá¬neos testimonios de estos años que dialogan con los dibujos antiguos como si de sordomudos se tratara. Porque el diálogo no llega a serlo, lamentablemente. Esas manos estampadas por quienes ahora ya no podrán dar explicaciones de sus propósitos acaso sagrados, no responden a los signos despatarrados de los visitantes inoportunos, o porque los consideran incomprensibles o porque ya no tiene sentido una respuesta. Lo otro, como en nuestro caso, es tomar algunas fotografías, de las pinturas solas o con alguno de nosotros posando junto a ellas. Será un modo discreto de llevarnos esas imágenes que, alertadas por la presencia de extraños, enmudecen como la propia lengua acaso perdida o mutada en otra cosa. Pero es sólo un atisbo, una corazonada. Habrá quienes, desde la ciencia, todavía puedan ver lo que ya no se puede ver. Es todo. Y todo es lo que dejamos atrás y lo que creemos llevar con nosotros.
Para volver hay que desandar el camino siguiendo la des¬cripción del principio. Hay que hacerlo con cuidado, porque al bajar por esa ladera angosta el suelo de tierra suelta se vuelve resbaladizo. Pronto llegamos al pie, seguros y listos para emprender en auto el regreso a casa, a la cueva moderna, razonablemente dispuesta y decorada a tono con la época en que vivimos, donde también nos defendemos de extraños y de los propios fantasmas.
Juan Carlos Moisés
No hay señales de ningún tipo, ningún cartel que indique el lugar donde se encuentra la cueva. Después de viajar unos kilómetros hacia el oeste en la Ruta 20, se llega a Puerta del Diablo. A poco de llegar, los cerros, oscuros y escarpados, se elevan sobre la ruta a ambos lados, amenazantes, como si la quisieran engullir, y su forma ondulante obliga a una curva y a una doble contra curva de la ruta, que se retuerce para cuidado de los automovilistas que pasan por el lugar con otros destinos. A un lado, y siguiendo el dibujo de la ruta, se puede ver el lecho de un curso de agua cavado a pique en la tierra por el trabajo intermitente del agua de muchas lluvias. En la mitad de la voltereta del asfalto, hay que bajar la marcha del vehículo y salirse del camino, a la izquierda, hacia el sur, y estacionar a pocos metros, porque un alambrado impide avanzar. Hay que cruzar el alambre y cami¬nar por el lecho del arroyo, que se encuentra seco la mayor parte del año. Es menos hondo pero más ancho que lo que se acaba de observar a la par de la ruta. Hay que caminar alrededor de dos mil metros, entre dos lomas altas que viborean, hay que emerger de la tie¬rra para cruzar transversalmente un cerro y ver otro, más alto, enfrente, donde el arroyo, la forma de él, con o sin agua, dobla su curso a la derecha. Hay que abandonar el lecho, subir una cuesta, a la izquierda, encontrar la disimulada ladera que mira al norte, caminar por el viejo sendero indígena que desde abajo, al pie, lejos, se ve como una línea que corta en dos la elevación de tierra y puntas de rocas que sobresalen, donde da el sol, o sopla el viento, y arremolina la arena suelta a montones. En un pliegue de la piedra maciza se puede ver la cueva, una hendi¬dura en el cerro desde donde se divisa todo el paisaje, el que dejamos atrás y aun el que se extiende más allá de la huella apenas marcada, y no por mucho tiempo, que momentos antes habíamos seguido con dificultad. A la cueva también le llaman alero, porque no es decididamente profunda y porque su parte superior sobresale como una visera que permite cierta protección. De cualquier manera, desde ese lugar es posible ver al que viene, hombre o animal. Es un lugar defendido naturalmente de los ojos de los extraños, porque desde ningún lugar, como no sea el mismo lugar, es posible ver lo que realmente es. En consecuencia, es un lugar defendido también de los pies de los extraños. En el suelo de la hendidura cavada desde siempre en la roca, hay rastros de animales, bostas en bolitas diminutas, y tierra volada, un piso blando que ahora es refugio de ovejas o guanacos en las noches y en los días de mal tiempo. La pared de la cueva es una fe; hay rastr¬os, no de pies, que es como se puede llegar, con la parte del cuerpo que se puede llegar, cuando se llega, sino de manos, y hay dibujos que hicieron esas manos. Individual o en conjun¬to algo dicen, algo quieren decir, lo están diciendo, no sé si a nosotros que somos recién llegados y tal vez no fuimos previstos en el diseño original de quienes en el ritual se embadurnaron las manos con tinturas de colores, extraídas de las mismas plantas y arbustos que rodean el lugar. Esas manos están pintadas con una técnica que muchos siglos después se ha vuelto muy popular y que se denomina esténcil. Equivale al arte callejero de nuestros días, que se estampa con ingenio y no poca imaginación en las paredes de las ciudades. Algo dice ese arte, algo quiere decir, lo está diciendo en y desde cada pared. Tiene un carácter de crítica o disconformidad, antes que de reverencia por el estado de las cosas. En las pinturas de la cueva prevalece el bermellón, y hay otros tonos que el tiempo ha insistido inútilmente en borrar, como seguramente pronto se borrarán las que ahora vemos en las calles, porque no parecen tener otra intención que ser pasajeras. Sin embargo, unas y otras pinturas se terminarán borrando, ahora o más tarde. En la cueva también se advierte destrucción, que sólo esas imágenes o signos, acaso ya inútiles, cuidan con celo imposible. Hay quienes con martillo y cortafierro se han apoderado de varios pedazos de roca pintada. La han reducido para apropiarse de la cosa, como si esa fe les perteneciera, pero lo más probable es que el botín haya perdido su sentido al momento de ser separado del cerro. Aunque no sé si se puede hablar de sentido, cuya interpretación no obtendrá quien no la busca ni la necesita. De nada valió entonces el lugar elegido cuidadosamente, escondi¬do al ojo, cavado por el tiempo en la roca viva, para preservarlo. Otros visitantes, sin embargo, han preferido dejar mensajes en la cueva. Se pueden leer nombres sueltos, del tipo “Yo estuve aquí”, y nombres de parejas dentro de corazones pinta¬dos con pincel, o aerosol, chorreados, y también escrituras rayadas con objetos cortantes, espontá¬neos testimonios de estos años que dialogan con los dibujos antiguos como si de sordomudos se tratara. Porque el diálogo no llega a serlo, lamentablemente. Esas manos estampadas por quienes ahora ya no podrán dar explicaciones de sus propósitos acaso sagrados, no responden a los signos despatarrados de los visitantes inoportunos, o porque los consideran incomprensibles o porque ya no tiene sentido una respuesta. Lo otro, como en nuestro caso, es tomar algunas fotografías, de las pinturas solas o con alguno de nosotros posando junto a ellas. Será un modo discreto de llevarnos esas imágenes que, alertadas por la presencia de extraños, enmudecen como la propia lengua acaso perdida o mutada en otra cosa. Pero es sólo un atisbo, una corazonada. Habrá quienes, desde la ciencia, todavía puedan ver lo que ya no se puede ver. Es todo. Y todo es lo que dejamos atrás y lo que creemos llevar con nosotros.
Para volver hay que desandar el camino siguiendo la des¬cripción del principio. Hay que hacerlo con cuidado, porque al bajar por esa ladera angosta el suelo de tierra suelta se vuelve resbaladizo. Pronto llegamos al pie, seguros y listos para emprender en auto el regreso a casa, a la cueva moderna, razonablemente dispuesta y decorada a tono con la época en que vivimos, donde también nos defendemos de extraños y de los propios fantasmas.
Juan Carlos Moisés
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
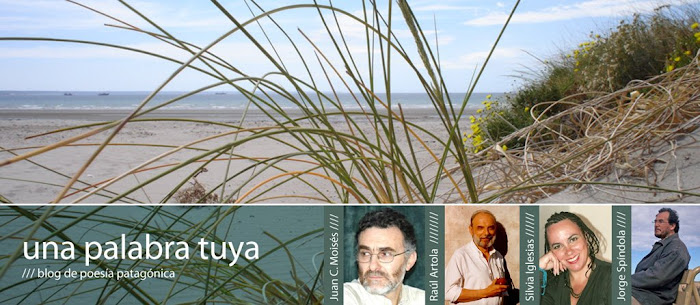
3 comentarios:
Es así juan carlos; una tristeza. Mucha gente tiene la mania de la apropiación compulsiva. Lo mismo ha ocurrido con el bosque petrificado. Muy sentido el texto. Un abrazo -maritza, santa cruz-
exclente relato juan carlos, me gustaría que juntemos textos y fotos y datos para poder postear textos de donald borsella, autor ineludible
besos. claudia
Juan Carlos, es muy interesante lo que decís acerca de la fotografía y lo que se puede "llevar".
Pienso: la fotografía trabaja sobre la acción “encontrada”, y su señalamiento también da lugar, inevitablemente, a la descontextualización.
Pero nunca puede ser del todo “construida”, porque, por encontrar su materia prima a ambos lados del lente, hasta cierto punto escapa a nuestro control.
Estamos en la piedra que se queda y en la que se va, en la duración. Salimos en la foto, y también, salimos de la foto.
Hermoso texto!
Cariños
Silvia
Publicar un comentario